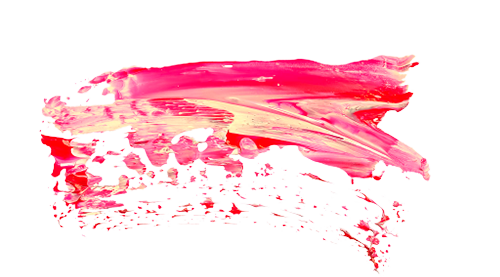De lo necesario de la precisión en psicoanálisis*
por Javier Bolaños
Cuando Jacques Lacan señaló que un punto puesto al cabo de una línea hace trazo (Lacan, 1988, 33), nos permitió pensar que la distancia a establecer en psicoanálisis, en tanto saber que pretende estar a la altura, debería realizarse, de allí en más, entre el saldo y la descripción de un trabajo realizado, es decir: entre lo simple y lo claro.
Pero, sostener ese psicoanálisis hoy cuando lo que se nos demanda (las llamamos demandas, y no simples pedidos, porque definitivamente nos conciernen), con vehemencia, son ideas claras y precisas, es, en un primer momento, demostrar que ambos tipos de ideas proceden de operaciones distintas.
Nos dicen, además, que el mundo se ha matematizado. Sí, Lacan ya lo sabía y esa fue la razón de la operación que él realizó en el psicoanálisis. No es tan difícil concluir, después de ello, que estamos arrinconados: somos precisos (en investigación, en enseñanza, y en la práctica misma) o estamos atrasados.
Veamos un poco. Si un elemento, expuesto a condiciones similares, es medido repetidamente y arroja, cada vez, resultados parecidos, se dice que el instrumento utilizado para dicha medición es preciso. Se llega a esta conclusión a través de la medición de la dispersión, es decir, de la distribución del conjunto de valores obtenidos. La precisión depende, siguiendo este planteo, de que la variación de la magnitud de aquellos valores, comparados entre sí, sea mínima. Si seguimos literalmente ese planteo, podríamos pensar que, por allí, hay algún punto inasible alrededor del cual suceden las diferentes mediciones. De cualquier modo, que en ciencia (física por ejemplo) un instrumento sea preciso no necesariamente indica que sea exacto, incluso, puede perfectamente no serlo.
En la exactitud, se trata de que un instrumento pueda medir un valor cercano al considerado de magnitud verdadera o real. Depende de cuan cerca, la nueva medida, se encuentra de ese valor real tomado, previamente, como referencia. Ese es el principio de la claridad. Es por ello que, en asuntos de exactitud, cobra tanta importancia el error. Pero no sucede lo mismo con la precisión.
Para definir la precisión, es necesario tener en cuenta la determinación, la puntualidad y la concisión. Esta última, es especialmente digna de atención, pues remite a la brevedad y a la economía en la manera de expresar un concepto con exactitud. Se trata, sin ninguna duda, de cómo, cada uno, resuelve una situación con el menor (o mayor) costo. Para la exactitud, el cómo es lo de menos. Allí nos aparece un llamado de atención, pues dicha cualidad (ese cómo) no parece interesar demasiado cuando, en salud mental, se espera que una determinada conducta se acerque, en la mayor medida de lo posible, a ese valor ya tomado como referencia.
Con el propósito de eludir esto, emergen operaciones que, en nombre del psicoanálisis, buscan hallar la salida al proceder, ellos mismos, sin referencias. O surgen otras que, en el mismo nombre, pero emulando, esta vez, la operación que se realiza en salud mental, acostumbran a intentar verificar, en la práctica (dicen), la teoría ya sostenida respecto de tal o cual situación. Ambas, son formas de anhelar la exactitud.
Pero, lamentablemente, lo social no está dado. Es decir, que lo Otro, el contexto, la disposición de los distintos elementos con los que uno tiene que lidiar, solo se produce a posteriori, una vez que algo se decide, una vez que algo se juega. Y siempre se produce, este es el punto, como disparidad, lejos de cualquier armonía esperada. Es que somos seres que funcionamos en tanto parlantes, y el lenguaje es un instrumento que sirve esencialmente para crear diferencias. Esa es nuestra condena, pero esa es nuestra vida.
En psicoanálisis, si bien se dice que nos ocupamos del deseo, del goce y del amor, es necesario agregar que nos ocupamos también de la vida, la cual no se reduce cabalmente a ninguna de las dimensiones anteriores. En Fundación Salto estamos trabajando sobre ese tema en distintos espacios de investigación. Para animar la discusión diremos que, por supuesto, no hablamos de ningún funcionamiento orgánico, sino de lo que a partir de él se decide y se transita. Con el trípode goce, deseo y amor hay que hacer una vida.
Ahora, la cuestión radica en preguntarse si las distintas formas de añoranza de alcanzar la exactitud en psicoanálisis, tal vez como una de las maneras de seguir en carrera en la época, disimulan cierto estado de pereza, de flojera a la hora de disponerse a investigar. ¿Y por qué no?, hay el goce, dijo Lacan en 1972 (Lacan, 1995, 13). Por eso, en psicoanálisis, no buscamos eliminarla, pues sabemos que el goce es inherente a la condición de hombre. Más bien buscamos saber qué flojera se aloja allí, saber localizarla, para luego, de ser posible, acompañar a que se decida qué flojera conviene para equis situación. Por eso, si en psicoanálisis debemos ser precisos con la flojera es solo porque sospechamos que algún punto real, vital, se puede alcanzar por allí. Pero tengamos en cuenta algo esencial: donde hay goce no hay saber.
Si insistimos con la definición científica de precisión, advertimos que este propósito solo se alcanza por aproximación, por acercamiento, buscando cerner, cribar, afinar aquello que pretendemos atrapar, tratando de, aunque más no sea, morder aquel punto cierto, eficaz, pero inasible (como ya mencionamos) que nos permita producir un detalle que oriente en el camino.
Para ello, por supuesto, el modelo científico no es el único a seguir. En otro ámbito, por ejemplo, Baltasar Gracián alentó por un hombre “prudente” que, más que ningún otro, debería estar presto tanto a la ocasión que emerge, a esa oportunidad, como a la configuración eventual de las relaciones establecidas en determinada situación, para saber cómo actuar (Cantarino, Blanco, 2005, 210). Una operación radicalmente opuesta a la de un saber científico que, por aspirar a la reproducibilidad, debe sostenerse desarraigado de los cuerpos y de los lugares. Es que alguien con prudencia, a su entender, debe estar advertido, además, de lo vivo del cambio y de lo irrepetible de cada acción, debido a lo cual cada una de dichas acciones adquiere sumo valor. Es necesario aclarar (porque habitualmente se presta a confusión) que, el prudente, de ningún modo se parece al cauto que procede alerta a la precaución y a la reserva, sino que se trata de aquel que, por desengañado a partir de una palabra justa, da en el blanco. Lo que de ningún modo implica atinar a un objetivo buscado, pues a dicho blanco no se lo conocía (a esto nos referimos al decir, una líneas atrás, “el contexto no está dado”).
Siguiendo el planteo de Gracián, podemos concluir que una acción precisa necesita de la prudencia para producirse. Pero, si dicho planteo da la idea a algún científico de remitir a operaciones donde lo lúdico le gana terreno a lo serio, le informamos que ya Sigmund Freud (principalmente en Psicopatología de la Vida Cotidiana) mostró, a partir de distintos tratamientos de lo mental (del inconsciente), que dicha oposición (el juego versus lo serio) es superflua a la hora de pretender analizar un pensamiento. Tal vez por eso se devanan los sesos quienes pretenden curar lo mental.
En psicoanálisis, no nos interesa el paciente sino en tanto ser capaz de elección. Tampoco buscamos mejorarlo, de modo tal que su conducta pueda ser programada, pues sabemos que el padecer es, principalmente, un lugar de goce, un modo de estar. Y la responsabilidad se trata de que alguien consiente estar allí. Pero allí, paradójicamente, uno se pierde, se desorienta. Es por eso que no importan tanto las fallas de alguien (esa es la caricatura típica con la que se representa al psicoanálisis), no hay orientación posible por ahí, sino la falla, esa falla que, una y otra vez, se produce en la vida de alguien. Siempre es la misma. Allí sí, algo no anda. Se trata de cómo se falla, de cómo uno funciona desde allí y hacia allí.
Dichas las cosas de este modo, da la impresión de que se está hablando de un agujero imposible de concretizar, incluso de eso se nos acusa habitualmente. Pero, en psicoanálisis, la experiencia nos enseña, nos muestra, que el punto no es tapar agujeros, sino hacerlos valer. Solo eso nos permitirá una elección precisa.
Sin embargo, para ello, no estamos solos, contamos con algunos mojones, que se constituyen históricamente en cada uno (con todo lo que ello implica), con los que habría que saber articularse. Lacan los llamó “unos”. Unos, porque, si bien pueden oficiar de marcas ciertas, no podemos cerrar su sentido último (es que nos falta el “dos”). Con ellos, enseñó, se pueden hacer conjuntos, orientaciones, pero no se puede hacer un todo, una armonía. Es que los acontecimientos (la historia) solo suceden y marcan. Cada conjunto armado, por consiguiente, es un conjunto incompleto cuyos elementos, además, son inconsistentes (pues el conjunto es, solo, de unos), y es por ellos, y a partir de ellos (ya que no hay otra forma de hacer relación) que falta la relación esperada.
Nuestra tarea es acompañar para que se produzca, para que pueda crearse, el timón con el que se va a maniobrar. Pero, eso no se producirá sin tener en cuenta al cuerpo, a ese cuerpo. Porque solo un cuerpo puede multiplicarse. Esa es la razón por la cual Freud señaló que la sexualidad juega un papel decisivo en la inteligencia. La otra, la vía del razonamiento correcto, la de domesticar y ordenar lo mental (siempre incorrecto), el inconsciente, solo fomenta la circulación de lo mismo (lo ya sabido). Tal vez este camino a algunos les parezca una especie de detención, de demora. Y sí, esa demora es la esencia de la vida. Pero, como ya señalamos en otra parte (Bolaños, 2014, 39), brindar tratamiento confundiendo lo mental con la mente no apunta a ser preciso, simple, porque ello complejiza más las cosas.
Y si seguimos a Lacan, podemos asegurar que no hay unidad del psiquismo, que solo hay unos. Es decir, que la coherencia psíquica no sirve de nada para lidiar con lo real de cada uno. Por eso, si se insiste en ser exactos allí, habría que tomar la precaución de disponer cuál de esos unos será el correcto. Pero estemos alertas que, tal vez, más que atinar, estamos, nosotros, añadiendo el “dos” que necesitamos para justificar nuestro quehacer.
* En Revista Saltos 2.
Referencias bibliográficas
Capítulo de libro:
Cantarino, E. y Blanco E. (2005). Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián. En Diccionario de conceptos de Baltasar Gracián, 210. Madrid: Cátedra.
Lacan, J. (1988). Nomina non sunt consequentia rerum. En “L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre, 33. Buenos Aires: Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. (1995). Del goce. En Aun, 13. Buenos Aires: Paidós.
Artículo en Revista:
Bolaños, J. (2014). La mente y lo mental. En Revista Saltos, 1, 39. Córdoba: Fundación Salto.