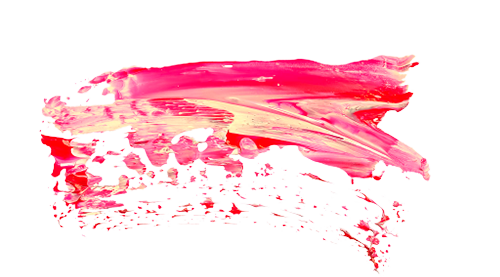Automatismo y Autonomía: dos perspectivas (anti)humanas*
por Javier Bolaños
Nos resulta convincente la idea según la cual el hombre debería insistir en buscar cierta autonomía en un mundo que, para seguir siendo una parte activa de él, demanda cada vez mayor automatismo. Eso incluso, la autonomía, parece ser un signo fundamental de salud.
Sucede que por doquier se diseñan sistemas que, gracias a que están fundados en base movimientos automáticos e indeliberados, que se repiten periódicamente de forma predecible, funcionan por sí solos para alcanzar determinado fin. Partimos de la idea de que ya se consensuó que los sistemas técnicos “son más capaces que nosotros mismos, a lo largo de cualquier eje o dimensión de evaluación que se te pueda ocurrir”, aquellos “sistemas que son más fuertes y rápidos que nosotros (…), tienen una percepción más fina y una mayor resistencia”, y, fundamentalmente, “nunca, nunca, sucumben al aburrimiento, la fatiga o el disgusto”1 (Greenfield, 2017, 348). El automatismo funciona como una acción-reacción inmediata una vez acontecido un suceso y a consecuencia de él. Y el punto será siempre el mismo: el proceso se realizará, esa es su capacidad esencial, sin la consciencia, la guía, ni la intervención directa de aquel implicado en esto. La perspectiva de este último no estará, jamás, en juego en el funcionamiento de dicho proceso.
Parece no faltar convicción en lo siguiente: «más allá de los argumentos de lo económico, la seguridad, la confiabilidad u obediencia, no tengo dudas de que algunos pocos defensores de la automatización están impulsados por una creencia sincera y apasionada de que la automatización es la forma más segura de lograr un futuro más equitativo»2 (Greenfield, 2017, 360). Es que ese es el punto en cuestión: la seguridad que ello parece brindar.
Pero se torna necesario agregar otra convicción, una que iría añadida para que estas ideas se instalen; una que, tomando avances como los realizados en inteligencia artificial (IA) por ejemplo, se sostiene en que aquella misma premisa debe ser aplicada al hombre: la meta en IA es “demostrar que el hombre es pura superficie, que no hay nada oscuro o misterioso en la condición humana (…)”. Y aquí lo crucial es que no existe nada “(…) que no pueda ser iluminado por la luz uniforme del análisis operacional” (Bolter, 1999, 220).
No nos resulta descabellada esa conclusión porque también encontramos algo de eso en nuestro trabajo (el psicoanálisis). Ya Gaëtan Gatian Clérambault reconocía en el hombre el fenómeno del “automatismo mental”, en tanto núcleo generador de estructura delirante, como un proceso primitivo y primordial en la evolución de las psicosis (Clérambault, 2004, 96-97). Sigmund Freud fue un poco más lejos que Clérambault y generalizó dicho fenómeno: “(…) casi nunca sabemos de qué reímos, aunque podamos establecerlo mediante una indagación analítica. Esa risa es, justamente, el resultado de un proceso automático sólo posibilitado por el alejamiento de nuestra atención conciente (Freud, 1993, 146). Ese proceso automático, al que Freud se refería, comanda, a su entender, en nuestro pensamiento inconsciente (lo mental) y, en definitiva, en el hombre resulta eficaz (obtiene resultados). La existencia de un funcionamiento automático en lo mental conlleva, también en el hombre, la certeza de que se obtendrán efectos y productos (la risa por ejemplo) sin depender de la decisión del individuo. Debido a eso, el proceso mencionado también garantizará, en él, el resultado. Jacques Lacan continuó la inspiración de Clérambault y el desarrollo de Freud al respecto, intentando precisar de qué se trata ese “aparato” (Lacan, 1995, 55) que “parasita” al hombre (no solo a aquel con psicosis) y cómo determina su pensamiento excluyéndolo de la posibilidad de orientarse allí.
En concreto: parece haber también automatismo en el hombre, pero, a diferencia del de una máquina, este no le es tan natural ni funcional ya que, por no ser efecto de su propio funcionamiento sino causa de él, su aparición inesperada solo tiende a confundirlo y a afectarlo. No es posible un psicoanálisis si no se parte de este principio.
Ante este panorama, la autonomía en el hombre, en tanto condición que caracteriza a quien no depende de nadie, parece ofrecerse como la salida. O, dicho de otro modo, parecería ser la posibilidad de salvar al hombre de la dependencia. Pero si Freud y Lacan tenían razón, no deberíamos apresurarnos en entender lo que implica ese automatismo y qué conlleva, en el hombre, la noción de autonomía. Si tratamos de analizar la situación del hombre como hablante-ser, no debemos desconocer qué acarrea la dependencia que le concierne.
Veamos un detalle: si concebimos a la autonomía como el ejercicio del derecho al establecimiento de reglas para sí mismo y para sus relaciones con los demás, debemos entender que ello solo será posible, como marco de acción, dentro de los límites de una ley imperante. La autonomía se alcanza siempre en determinado contexto, en determinado contexto de dependencia. Es ineludible.
Revisemos otra perspectiva: por autonomía también se entiende al tiempo máximo, o recorrido máximo, en el que puede funcionar un artefacto sin recargarse. Otro modo de señalar la dependencia inherente a la noción de autonomía. Pero, si es posible aplicarlo en este caso, quién es el que recarga (pues de él es de quien se dependerá). ¿La tarea del inconsciente que mostró Freud es la recarga? Si entendemos que eso supondría producir reiteradamente una carga a alguien, tal vez sí. Pero sin duda esa no es la faena que Freud destacó en el inconsciente ya que buscó enseñar, más bien, que la recarga mencionada, producto de la emergencia del inconsciente mismo, causa el desconcierto del hablante-ser (el no saber qué hacer con esos efectos). Más que orientar o catapultar hacia una solución puntual, el hombre tiende en ese momento, según Freud, a dudar y a resistir el camino transitado. De eso se trata la conformación de lo mental y sus productos -el cuerpo entre ellos- (Bolaños, 2014, 38). Para intervenir allí, pues el automatismo es inevitable, Freud inventó el método psicoanalítico. La autonomía parecería presentarse, así, solo como el producto temporal del automatismo (con sus límites normativos).
En definitiva, ¿dónde podemos hallar, entonces, lo humano? Podemos aceptar que se encuentre en el destino que el atomatismo traza o preguntarnos si hay otra chance. Hasta el momento, la preciada autonomía no parece ser la respuesta indicada. Aunque algo sí queda en claro respecto a ella: es un importante signo de salud pues es esperable, y hasta anhelable, que se marche con relativa independencia pero sin que, por supuesto, se llegue demasiado lejos: es lo que se llama el orden social.
Sin embargo, hasta que no se responda, por un lado, si el equilibrio (estado ideal de todo funcionamiento autónomo) constituye una solución que orienta al hombre frente a los acontecimientos u orienta solo el vínculo del mismo con sus esecenarios y sistemas, y por el otro, si la satisfacción individual compromete necesariamente la solución social, tampoco sabremos a qué idea de hombre nos estamos referenciando.
Ante lo expuesto, el psicoanálisis solo valdrá si logra transmitir en su quehacer que una apuesta, incluso una posible salida del destino (no del proceso) ya establecido automáticamente, jamás podrá sostenerse en elementos ya dados. Y eso, absolutamente, será imposible que se resuelva más allá del uno por uno.
- “(…) technical systems that are more capable than we are ourselves, along any axis or dimension of evaluation you might care to mention: systems that are stronger and faster than we are; that have finer perception and greater endurance; that never, ever succumb to boredom, fatigue or disgust; and that are capable of operating without human oversight or guidance, indefinitely”.
- “Finally, beyond arguments from cheapness, safety, reliability or obedience, I have no doubt that a few advocates for automation are driven by a sincere and passionate belief that automation is the surest way of achieving a more equitable future”.
* En Revista Saltos 5.
Referencias bibliográficas
Bolaños, J. (2014). La mente y lo mental. En la Revista Saltos 1. Córdoba: Fundación Salto.
Bolter, D. (1999). El hombre de Turing: la cultura occidental en la era de la computación. México: Fondo de Cultura Económica.
Clérambault, G.G. (2004). Automatismo mental: paranoia. Buenos Aires: Polemos.
Freud, S. (1993). El chiste y su relación con lo inconciente. En Sigmund Freud Obras Completas. Buenos Aires: Amorrortu.
Greenfield, A. (2017). Radical technologies: the design of everyday life. New York: Verso.
Lacan, J. (1995). Las psicosis. En Lacan El Seminario. Buenos Aires: Paidós.