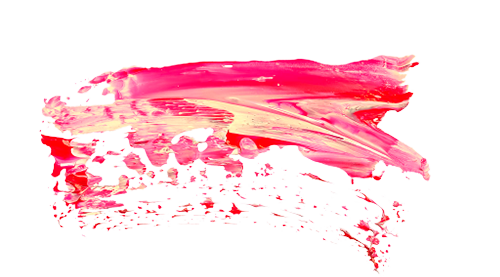Bucle o Salto*
por Javier Bolaños
Lo mental es autorreferente. Precisemos mejor: lo mental se autorrefiere. Es decir que dicha acción no es el producto de una decisión deliberada de alguien, sino que, por el contrario, a dicha acción lo mental la realiza solo. Es que si bien sabemos, gracias a la operación científica, que donde se piensa no se es, advertimos, a partir de la operación analítica de Jacques Lacan (inspirado en el wo es war, soll ich werden freudiano), que debe resignificarse el cogito ergo sum cartesiano para explicar que un problema central del hombre (no de la ciencia) reside en que ni siquiera él es quien piensa. Cuando algo le afecta esto se verifica. Y una vez que se está allí, no parece haber salida.
Lo mental, no la mente, se presenta siempre como una interpretación particular, puesta en ejercicio de ciertas marcas o cifras preestablecidas en cada uno de nosotros (las que se van sedimentando a lo largo de nuestra vida). Ese intento de desciframiento, que solo es posible gracias a la existencia del lenguaje (por supuesto que sin el lenguaje tampoco habría dichos sedimentos), permite una primera apreciación, en tanto modo precario de reparación, de lo que contingentemente nos sucede. El problema se genera porque dicho procedimiento mental dice más de aquellas marcas primeras que de eso otro que acontece y que supuestamente debería atender. Incluso nada dice de esto último. Pero esa estructura, a pesar de soportarse en la materialidad del significante que se caracteriza por establecer relación solo con la de otro significante (ojo, con la de un igual a sí mismo), se activa siempre como resultado de la emergencia de eso otro que acontece y con lo que no se tiene relación. Es decir que, si bien no dice nada de eso otro tampoco se manifiesta sin ello. Pero sigue siendo paradójico que para hablar de lo otro que acontece, solo se refiera a sí mismo (a lo idéntico).
Entonces, si el significante funciona más bien como una autoaplicación (repetición, en un solo rasgo donde el repitente y lo repetido parecen ser idénticos) que, por efecto de retroacción, refieren a realidades que ellos mismos constituyen (Lombardi, 2008, 25), es la razón de que solo valga por ser “realizativo” o “performativo” (denominación establecida por John Austin al afirmar que hay casos donde “la emisión de la expresión es la realización de una acción” ((Austin, 1993, 140)). Su acto por ello, dirá Lacan, solo pertenecerá al ámbito de lo real (a lo que puede considerarse que efectivamente hay): “El acto es pues el único lugar donde el significante tiene la apariencia o incluso la función de significarse a sí mismo” (Lacan, 128). Solo la capacidad de autoaplicación del lenguaje es la que nos interesa en psicoanálisis.
Lo sorprendente de esto es que el científico norteamericano Douglas R. Hofstadter (director del Center for Research on Concepts and Cognition) afirmó, en Yo soy un extraño bucle ¿Por qué un fragmento de materia es capaz de pensar en sí mismo?, que la mente del hombre nada tiene de particular respecto al funcionamiento orgánico ya que el cerebro mismo es un sustrato de autorreferencia. Por eso afirma, en el mismo título del libro, que un fragmento de materia es capaz de pensar en sí mismo. Aclaración al margen: estos planteos no serían posibles sin el antecedente creado por el trabajo con las distintas reglas recursivas de Kurt Gödel.
En otra parte (Bolaños, 2014, 38) ya señalamos los inconvenientes que resultan de confundir la mente con lo mental, por lo que ahora continuaremos sin detenernos en ello e incluso nos dejaremos llevar por los planteos realizados por los mencionados autores (sin realizar dicha distinción).
Marvin Minsky (que fue considerado uno de los padres de las ciencias de la computación y uno de los principales referentes en inteligencia artificial) dijo, en la misma dirección que Hofstadter, que la mente humana escapa de las trampas que le genera, por la emergencia de algún estímulo equis, la activación contradictoria de recursos, utilizando recursos de nivel cognitivo “superior” (Minsky, 2010, 40). O sea, hay cambio de niveles y el nivel agregado resuelve lo que el anterior no puede hacer. A este funcionamiento de autoaplicación o autorreferencia de la mente, Hofstadter lo llama bucle abstracto: “[…] un bucle abstracto en el que, en cada una de las etapas que constituyen el ciclo hay un cambio de nivel de abstracción (o estructura) a otro, equivalente a un movimiento ascendente en una jerarquía, a pesar de lo cual esas sucesivas ‘ascensiones’ dan como resultado un ciclo cerrado” (Hofstadter, 2014, 135). A estos bucles de la mente, que solo se comportan como aquellos típicos bucles de realimentación de una cámara de video, o de una simple estructura orgánica, les agrega un elemento al llamarlos “extraños”: “en definitiva, un bucle extraño es un bucle de realimentación paradójico en el que existen saltos de nivel” (Hofstadter, 2014, 136). Lo paradójico generado en la realimentación habitual parece dar la clave. Nos ocuparemos de esos “saltos” más adelante.
¿Por qué la dificultad en el hombre, entonces? Minsky responde: “Si nuestros niveles cognitivos superiores tuvieran mejor acceso a los inferiores, podríamos ser capaces de descripciones más detalladas de los procesos que intervienen en las sensaciones. Y la experiencia subjetiva se desvanecería […] me parece que ‘el carácter directo de la experiencia’ es una ilusión que se produce porque nuestros niveles superiores tienen ese acceso limitado” (Minsky, 2010, 416-417). Es decir que, por estructura, nos resulta casi imposible descender de nivel hasta llegar a las neuronas de los cerebros, como si nuestra capacidad de pensar dependiera de la incapacidad de mirar más abajo de nuestros símbolos: “Los seres humanos somos estructuras macroscópicas en un universo cuyas leyes rigen a nivel microscópico” (Hofstadter, 2014, 430). Eso es exactamente lo que hace que atribuyamos erradamente, según estos planteos, un poder causal a las cosas.
Somos maquinas universales cifradas. O así por lo menos es que se nos considera en esta época bio-tecnocientífica. Pero ello no es tan simple: al parecer también hay símbolos que deben ser activados, sino no se percibe nada, dicen (la percepción es la principal diferencia que parecemos tener con una cámara de video). Esto (la percepción) es posible solo si se crean, previamente, los patrones (o cifras) adecuados.
Gracias a ello, ilustra Hofstadter con un ejemplo, la aparición en la pantalla de video de una única forma de espiral estable (ya funcionando como una Gestalt) fácilmente perceptible parece tener existencia propia. Pero a esa imagen, para que sea posible percibirla, es necesario añadirle patrones reales que permitan que el discurrir de los símbolos no genere, por falta de referencias, un movimiento infinito. En un sistema de video no hay percepción, solo transmisión de información mediante un circuito de realimentación. La percepción de datos solo será posible a través de procesos activos (actos de percepción, abstracción, categorización, repetición). Esto comportará saltos, así vuelve a llamarlos, de nivel ascendente de estímulos en bruto a símbolos que impregnan de extrañeza el bucle (Hofstadter, 2014, 234). Es como que todo sucediera simplemente gracias a la adición y multiplicación de números enteros a nivel del hardware neuronal: “En el fondo, nosotros, esos espejismos que se perciben a sí mismos y que se inventan a sí mismos, somos pequeños prodigios de la autorreferencia” (Hofstadter, 2014, 431).
Anteriormente veíamos que el acceso a los datos inferiores es limitado una vez que se ha alcanzado, y esa es la clave, un nivel cognitivo superior. Lo curioso es que dicho límite, cuando nos lo encontramos (tal vez buscando explicaciones), lejos de detener, parece activar nuestro funcionamiento. Lo que concluye en un aparente extravío sin dirección. Es como si quedáramos a merced del lenguaje (computacional o humano, da lo mismo). En psicoanálisis advertimos que es el hombre mismo quien se queja continuamente de esto. ¿Pero se sale de allí? En ese punto la ciencia aún no da la respuesta de por qué el hombre pareciera, a pesar de todo, preferir estar allí. Una y otra vez verificamos la insistencia del hombre en permanecer en ese camino de alboroto mental. El funcionamiento autorreferencial entonces, muy útil para resolver diversas situaciones, nada parece que puede hacer frente a esto último, incluso parece despistarse allí.
Para resumir, hay vueltas o bucles que permiten aseguramientos (o que sirven como autojustificaciones) pero no hay solución si por ella entendemos la acción de disolver determinados problemas. Lo mental resuelve algunas situaciones, pero nada impide que ellas vuelvan a suceder. Por allí no se sale definitivamente. Por ello nos resulta sorprendente que se utilice, para hablar del ascenso de niveles, la palabra “salto”. Tal vez sea porque se considere, como salto, al ascenso a un puesto más alto que el inmediato superior ya que, ese inmediato superior según entendemos, aún no existe. Pero preferimos llamar a este proceso un “alcanzar el nivel superior”, en tanto eso, si bien aún lejano, es lo que se llega a poseer cuando es lo que se está buscando.
Al “Salto”, propiamente dicho, preferimos pensarlo como el acto que, lejos de buscar autorreferenciarse, implica siempre, primero, soltar uno de los extremos y arriesgarse a la caída. Saltar conlleva siempre a que, por decisión, eso primero deje de importar antes de saber con certeza si lo del otro extremo funcionará (y por eso la posible caída).
Es necesario aclarar que entendemos que ninguno de los dos procedimientos vale sobre el otro, solo señalamos el estatuto diferencial de la autorreferencia o el salto. El costo a pagar por la elección de alguno de los dos dependerá de cada hombre. Esa es al final la cuestión. Es que, por más que represente una dificultad que no se puede resolver de manera general, quizás no tengamos otra opción que pensar que si algo autorrefiere tal vez sea alguien el que salta.
* En Revista Saltos 4.
Referencias bibliográficas
Austin, J.L. (1993). “Las expresiones performativas” en Infortunios del acto analítico. Buenos Aires: Atuel.
Bolaños, J. (2014). “La mente y lo mental” en Revista Saltos, 1. Córdoba: Fundación Salto.
Hofstadter, D.R. (2014). Yo soy un extraño bucle. Buenos Aires: Tusquets.
Lacan, J. El Acto psicoanalítico. Versión Íntegra. Buenos Aires: Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lombardi, G. (2008). Clínica y lógica de la autorreferencia. Buenos Aires: Letra Viva.
Minsky, M. (2010). La máquina de las emociones. Buenos Aires: Debate.