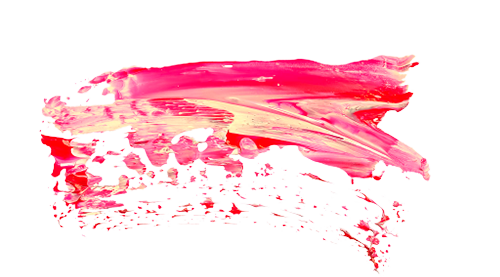¿Para qué un psicoanálisis?*
por Javier Bolaños
Jacques Lacan fue astuto al señalar que Sigmund Freud dejó que se creyera que tras el inconsciente podía encontrarse la cosa. Y es que si de la conclusión de un psicoanálisis podía esperarse el establecimiento de un nuevo modo de lazo con el mundo, tal vez así debía transmitirse un inconsciente transindividual. La concepción que se tenía sobre dicho inconsciente versaba sobre el hecho de que, a partir de la declaración de una relación de sentido precisa entre dos partes determinadas, podía alcanzarse algo que estaba más allá de cada una de ellas. Pero como estas dos dimensiones no tenían la misma función, es decir que no se complementaban, el efecto obtenido al final resultaba una indeterminación. Se buscaba determinar, pero se conseguía lo contrario. Sin embargo, se advertía que el efecto logrado alcanzaba un punto real, pero había que definirlo.
Freud también fue quien dijo, más adelante, que, si no se pretendía dar una respuesta a nivel orgánico, se debía tener en cuenta que lo primordial del hombre residía en el wo es war, soll Ich werden, resignificado por esa spaltung (el efecto de indeterminación mencionada). Este planteo desplazó el eje en cuestión, pues parecía, a partir de ello, que si lo central allí giraba alrededor del cuerpo, el lazo ya no era esencial.
De ningún modo la novedad freudiana promovía el pesimismo, Jacques Lacan fue quien lo mostró al afirmar que hay encuentro, pero siempre (y este es el desvío fundamental) sucede al costado de la cosa. Por eso, insistía, no hay uno en sí (no hay esa cosa allí) solo hay de lo uno. Y a partir de esa circunstancia (la de contigüidad) es que, si bien podía pensarse que se establecían innumerables cosas consideradas verdaderas, no se hacía más que ficcionar casi siguiendo un regla matemática: armando conjuntos o enjambres (como sostenía Lacan). Había algo más magnético que la verdad: el goce, el modo torpe de funcionar que se asemeja más bien al de las abejas (que al encontrarse permanecen juntas en relación a algo, una al lado de la otra, aunque estén sueltas). La precisión y no la exactitud (Bolaños, 2015, 73), sería entonces la consecuencia esperable de una operación realizada sobre aquellas ficciones puestas en juego, pues ya no se trataba de saber a cuál abeja se alcanzó (no tendría mucho sentido ya que cada abeja adquiere su valor de la contigüidad), sino de armar barullo en el enjambre.
Sabemos, gracias a la ciencia, que también se deben establecer límites para producir consecuencias. Incluso, los grandes cambios ocurren cuando se cuestionan límites y no cuando se los suprimen. No hay nada allí que no se sostenga en un límite, tampoco hay apuesta allí si no hay límite asociado a ella. Por más que se señale lo que es teóricamente posible, eso solo se sostiene en una clara definición de lo imposible (definición que se produce como consecuencia de un encuentro franco con ese límite). De esa ciencia es heredera el psicoanálisis.
Del otro lado tenemos a la terapéutica psicológica (en todas sus corrientes) que, apoyada en diversos razonamientos, se sostiene en la idea de que, haciendo las cosas más o menos bien, uno no se encontrará jamás con el límite. Pero, sin referencia a este, a este punto real, cómo realizar y sostener una operación. Sin embargo eso ya sería instalar una operación científica. El individuo tiende habitualmente a eludir los límites, pero al hacerlo elude también la apuesta realizada. Lacan propuso trabajar con ese real, pues entendió que solo allí había oportunidades nuevas.
Si interesaba la presencia de eso real es porque, fundamentalmente, lo que importaba es la relación a esa presencia (solo hay contigüidad, solo hay de lo uno), lo que se hace con ella. Eso también solo se lo aprende de la ciencia.
Como un acontecimiento factual y fidedigno no se podía contar, para eso se necesitó un registro escrito de las cuentas, así de los números nacieron las cifras: “son unos números concretos a los que se confía la función de representar a los números y que están representadas, a su vez, mediante unos símbolos concretos” (Guedj, 2011, 33).
Si se trabaja con cifras no será algo menor cifrar, pues ello permitirá comenzar a operar. ¿Se atrapa, así, al real? No, pero se decide un comienzo que solo este permite.
Tampoco se trata de poner el acento en el encontrar, pues eso sería soñar en que el real agregaría algo que, por fin, nos brinde la completud añorada. Lo real no añade nada, solo permite. Por eso si la ciencia es, principalmente, una búsqueda, la difusión científica es la apología de lo encontrado. Son dos operaciones políticas diferentes.
Pensando que la forma de buscar, en cada ocasión, es una, Lacan advirtió que el inconsciente, en tanto un modo forma-lizado de búsqueda, más que la estructura que determina-indetermina o la estructura que, en su andar, interpreta ciframientos, es fundamentalmente un modo, una forma de equivocar, de tropezar, por lo que no habría razón ya para ocuparse de la particularidad de cada una de dichas equivocaciones, puesto que todas conservan la misma condición. Lo llamó así, la una-equivocación (Lacan, 1988, 50), cuando hasta el momento había hablado de equivocaciones en plural.
Tras el inconsciente (lo real de lo mental) parecía, entonces, ya no haber nada, tampoco ninguna solución. Pero sin embargo allí, y siempre que se estuviera allí, habría la producción de un tropiezo imposible de domesticar (domesticar: otro sueño de los expertos en el condicionamiento de la mente).
La solución que se comenzó a vislumbrar estuvo ligada, más bien, ya no a desentrañar los misterios más profundos del hombre, sino al trabajo de creación de un artificio que permita, cada vez, realizar una apuesta que soporte frente a lo ineludible del tropiezo y se sostenga frente a la incertidumbre del deseo del Otro. Pero eso también tiene un costo.
* En Revista Saltos 3.
Referencias bibliográficas
Bolaños, J. (2015). De lo necesario de la precisión en psicoanálisis. En Revista Saltos N°2. Córdoba. Fundación Salto.
Guedj, D. (2011). El imperio de los números. Barcelona. Blume.
Lacan, J. (1988). L’insu que sait de l’une-bévue s’aile à mourre (versión íntegra). Buenos Aires. EFBA.